Colofón para un viejo. Fragmento para una novela.
 La noche en que atravesé rápidamente la calle Washington. Todo era oscuridad. Un perro tan semejante a Laly estaba parado orinando (había levantado la patita haciendo un ángulo de 45o ). Lo miré. Pareció que el brillo de sus ojos dibujaba tanta ansiedad que me hizo sentir que estaba frente a un mísero ser. Pobre animal. Una mujer negra llevaba del brazo a su pequeña, tenía sobre la cabeza un cesto. Era curioso verla. Ambas parecían impolutas, a pesar de su precariedad y su pobre ropaje que llevaban. Yacía invierno, el viento gravitaba levemente en el espacio sideral. Oscuro, todo era oscuro. Oscuridad total.
La noche en que atravesé rápidamente la calle Washington. Todo era oscuridad. Un perro tan semejante a Laly estaba parado orinando (había levantado la patita haciendo un ángulo de 45o ). Lo miré. Pareció que el brillo de sus ojos dibujaba tanta ansiedad que me hizo sentir que estaba frente a un mísero ser. Pobre animal. Una mujer negra llevaba del brazo a su pequeña, tenía sobre la cabeza un cesto. Era curioso verla. Ambas parecían impolutas, a pesar de su precariedad y su pobre ropaje que llevaban. Yacía invierno, el viento gravitaba levemente en el espacio sideral. Oscuro, todo era oscuro. Oscuridad total.
En cuanto a mí, tenía una reunión, iba algo apurado. Era algo más que la hora indicada. Llegaría tarde. Una conversación de quince minutos me distrajo antes. Total, no era una urgencia tal para reprocharse. (Pienso, que el diálogo era más fructuoso que la reunión en sí misma, pero aún así se debía cumplir). Hasta llego a pensar que algunas veces estas circunstancias fortuitas siempre se entremezclan para hacernos más culpables. Como ya dije, diligentemente caminaba esa recta horizontal. La puerta del local estaba abierta. Un vigilante que me animó a firmar mi asistencia. Siempre hay que registrarse –dijo-, es por seguridad- volvió a añadir-. ¡Pobre tipo! Estos tipos y sus seguridades absurdas. Si tan sólo confiaran más en el alma del próximo, y dejarán de socavar la buena voluntad de los que nada tienen que ver con la maldad este mundo sería diferente. En fin, tuve que registrarme y firmar. Me puse de manifiesto con una rúbrica al pie de un tal González Browm, abogado y poeta, de sesenta y cinco años, de teléfono 523-2425, natural de Lima. Mi firma me salió algo extraña. La “V”, la había curveado más de la cuenta y el trazo horizontal sobre el que descansa el resto de mi nombre salió no tan firme, digo esto porque cuando suelo estampar mi rúbrica, basta que salga la inicial de mi primer nombre mal para que lo demás también salga mal. Por eso siempre soy muy cuidadoso en este detalle. Alguien dijo una vez que la firma dice mucho de la persona.
Poemas cortos, poemas largos. Críticas agrias, críticas insulsas. Declamaciones apuradas, declamaciones apáticas. Aplausos, silencios. Así transcurrió la reunión. Las luces algo tenues en su coloración eran las únicas impávidas, los demás ya estaban comenzando a intranquilizarse. El último versador fue el más prometedor, a pesar de sus escasos dieciocho años traía en sus palabras algo más que experiencia teórica y juego de lenguajes difusos, traía vida. Una vida que sólo puede ser percibida cuando se la vive. Adolescente delgado y de complexión normal, salvo su voz algo gangosa, pero cosa extraña propicia para lo que interpretaba. Fue lo mejor de la noche. Sus ojos dejaban ver por momentos esa naturaleza ensimismada y algo imprevista de su personalidad. Es curioso que siempre se diga: “los ojos son el reflejo del alma”. Bueno, debo admitir que esa alma que le acompañaba encandiló y dejó a los espectadores satisfechos. Creo que salvó la noche.
Al finalizar la reunión me dirigí a la puerta de salida. El vigilante estaba allí parado en el mismo sitio donde le había dejado hace un par de horas. Me alcanzó el bueno de Charles, conversamos brevemente. Charles es uno de esos poetas en que las imprecaciones existenciales siempre saltan a la luz a la hora de escribir poemas.Él es un gran amigo mío, algunas veces algo urente y discrepante, pero es mi amigo. Me agradeció el haber asistido. Cuando salíamos me presentó a algunos amigos suyos, también poetas como él. Me hicieron algunas preguntas algo incómodas, las mismas que fueron respondidas por palabras también incómodas. Creo que entendieron porque ya no dijeron nada, salvo cambiar de tema y empezar a hablar del Gobierno. (Es raro, pero presiento, que de un tiempo acá, todos desean conducir los destinos de la patria. Es más, se ha hecho costumbre últimamente hablar del Gobierno.)
 Finalmente llegamos a la esquina de la cuadra próxima del recinto donde habíamos estado hasta hacía pocos instantes. Charl, que así lo llamaba desde algunos años. Sí, ese mismo hombre tan impoluto como sereno, me hizo retroceder unos pasos y me dijo en voz baja: “Vamos a ir al Fabla. Si quieres…” “No, vayan ustedes”, dije asintiendo levemente con la cabeza. (Nunca me ha llamado la atención ir a un bar a embriagarme como un idiota, salvo la única vez que estuve con Zuzanne, pero eso fue diferente, más que placer por perder el tiempo, fue placer por ganar el tiempo. ¡Oh, Zuzanne ¿Dónde estás? Te necesito tanto!)
Finalmente llegamos a la esquina de la cuadra próxima del recinto donde habíamos estado hasta hacía pocos instantes. Charl, que así lo llamaba desde algunos años. Sí, ese mismo hombre tan impoluto como sereno, me hizo retroceder unos pasos y me dijo en voz baja: “Vamos a ir al Fabla. Si quieres…” “No, vayan ustedes”, dije asintiendo levemente con la cabeza. (Nunca me ha llamado la atención ir a un bar a embriagarme como un idiota, salvo la única vez que estuve con Zuzanne, pero eso fue diferente, más que placer por perder el tiempo, fue placer por ganar el tiempo. ¡Oh, Zuzanne ¿Dónde estás? Te necesito tanto!)
Me despedí cortésmente. Di la vuelta y viré en sentido contrario perdiéndome entre una de las calles adyacentes. Allí se quedaron, yo avancé más, tal vez porque no quería que quedase de mí ni las espaldas. Caminé por largo rato en rededor de una manzana. Pensé, pensé en Zuzanne. (...) Ella no es la clásica mujer que un hombre de mi edad buscaría para entablar un consentimiento de felicidad, sin embargo me bastaba su sola presencia para sentirme vivo, al margen de las estúpidas creencias de consentimientos de felicidad que los demás trataban de hacerme entender. Esa jovencita, indudablemente era mi felicidad, y punto.
Caminé por largo rato. Llegué al final a la Av. España. Un pesado bus transitaba lentamente dejando escapar una pesada y abundante nebulosa de humo. La gente transitaba. No había muchas personas. El tránsito era moderado. En la esquina me detuve para comprar un café caliente y un par de panes. (Era ya lo único que quedaba a esa hora) Tenía un hambre devorador. En eso, vi a un hombre mayor. Instantáneamente me llamó la atención. Creí ver reflejado por un instante a mi padre en ese menesteroso hombre. Sí, eso era, un indigente. Tanto o más indigente que los otros. Esos otros que suele mostrar la noche cuando todos duermen en sus aposentos abrigados y cómodos, o simplemente están ya arrecostados en cama rezando plegarias a Dios.
(...)
 Eran las doce y quince. Era extraño verle limpiar solícitamente los vehículos estacionados. Todo en él era viejo. Su apariencia era vieja. Tenía entre sus dientes, dos de ellos picados por alguna despiadada caries. Irradiaba tanta desidia de su interior que no significaba más que la desconsolación del mundanal cerebro que podría guardar ese roído cráneo. A primera vista parecía estar compuesto por muchas experiencias, muchas vidas, muchas desidias. Su vida descomunal llevada a cuestas por muchos años de vacío y abandono no era necesaria ser revelada por él mismo, el solo verle allí, ya era mucha apreciación de tal conjetura. Su improbable felicidad, más probable agonía figurada, era capaz de reflejarse en esa desproporcionada sonrisa que le acompañaba (por supuesto que ésta era fingida) Todo era sombrío en él.
Eran las doce y quince. Era extraño verle limpiar solícitamente los vehículos estacionados. Todo en él era viejo. Su apariencia era vieja. Tenía entre sus dientes, dos de ellos picados por alguna despiadada caries. Irradiaba tanta desidia de su interior que no significaba más que la desconsolación del mundanal cerebro que podría guardar ese roído cráneo. A primera vista parecía estar compuesto por muchas experiencias, muchas vidas, muchas desidias. Su vida descomunal llevada a cuestas por muchos años de vacío y abandono no era necesaria ser revelada por él mismo, el solo verle allí, ya era mucha apreciación de tal conjetura. Su improbable felicidad, más probable agonía figurada, era capaz de reflejarse en esa desproporcionada sonrisa que le acompañaba (por supuesto que ésta era fingida) Todo era sombrío en él.
¿Sería alguien capaz de sonreír si viviera a diario en esa indolente deshumanidad? Tener que detenerse a pensar. Pensar, si quedarse sin esas dos monedas menos o satisfacer la hambrienta nocturnidad del viejo. Al diantre, con esos deseos valerosos de bondad que sólo quedan en eso: en valerosos deseos. Al diantre, los versos humanistas que escuché esa noche en el cenáculo, muy admirables por cierto, pero pensé que si no iban acompañados de acción, quedarían en eso: sólo en admirables. (...)
(A veces, me pregunto cómo es que hay tantos hombres, mujeres y niños vendiendo objetos usados hasta altas horas de la noche, limpiando autos en la pista o simplemente pidiendo pan con mantequilla o bebidas tomadas a la mitad. Es un absurdo. Es una barbaridad, pero lo que más me cuesta aceptar es que haya una gran legión de pobres desparramados por el mundo frente a otra gran legión de ricos escondidos por temor a todo el mundo)
(A veces, me pregunto cómo es que hay tantos hombres, mujeres y niños vendiendo objetos usados hasta altas horas de la noche, limpiando autos en la pista o simplemente pidiendo pan con mantequilla o bebidas tomadas a la mitad. Es un absurdo. Es una barbaridad, pero lo que más me cuesta aceptar es que haya una gran legión de pobres desparramados por el mundo frente a otra gran legión de ricos escondidos por temor a todo el mundo)
 “Venga”, dije. Saqué un par de monedas, se lo di al vendedor de café. “Venga”, volví a decir. El viejo me miró desconcertado. Su sonrisa fingida era la misma. Me sonrió. Se acercó lentamente. El café estaba humeando. “Eh, gracias”, dijo. “No, no hay nada que agradecer”, exclamé secamente. Me invitó a acompañarlo. Nos sentamos al pie del pórtico de una casona antigua. Conversamos. Me preguntó que quién era yo. Me preguntó que de dónde era. Me preguntó que a qué me dedicaba. “Soy un hombre -dije-, que vio el reflejo de otro hombre en usted. No soy de acá, no creo ser de ninguna parte. Soy profesor, aunque más diría un aprendiz de escritor.” “Genial, es usted un poeta”, me dijo. “No” “He dicho que soy profesor y un aprendiz de escritor”, afirmé sonriendo. El viejo añadió: “Se equivoca, es usted un poeta porque va vestido de poeta, responde como poeta y se conmueve como poeta”. Me habló que él alguna vez tuvo un sueño y ese, era ser poeta. Me habló sobre Pasternak y las poesías -hecho que me llamó la atención-, que leyó cuando era joven. Me habló de sus viajes y los lugares exóticos que conoció, pero que nadie creía. Me habló de su mujer que murió tempranamente ni bien se casó. Me habló de su hijo que también falleció y era poeta, se suicidó. Me habló de su enfermedad y de su locura ocasional que le asediaba, la misma que lo redujo a convertirse en el ser que yo veía esa noche. Me citó uno de los versos de Patsternak, su poeta favorito “Aprende a caminar primero, luego correrás”, dijo alegando a mi joven vida de escritor.
“Venga”, dije. Saqué un par de monedas, se lo di al vendedor de café. “Venga”, volví a decir. El viejo me miró desconcertado. Su sonrisa fingida era la misma. Me sonrió. Se acercó lentamente. El café estaba humeando. “Eh, gracias”, dijo. “No, no hay nada que agradecer”, exclamé secamente. Me invitó a acompañarlo. Nos sentamos al pie del pórtico de una casona antigua. Conversamos. Me preguntó que quién era yo. Me preguntó que de dónde era. Me preguntó que a qué me dedicaba. “Soy un hombre -dije-, que vio el reflejo de otro hombre en usted. No soy de acá, no creo ser de ninguna parte. Soy profesor, aunque más diría un aprendiz de escritor.” “Genial, es usted un poeta”, me dijo. “No” “He dicho que soy profesor y un aprendiz de escritor”, afirmé sonriendo. El viejo añadió: “Se equivoca, es usted un poeta porque va vestido de poeta, responde como poeta y se conmueve como poeta”. Me habló que él alguna vez tuvo un sueño y ese, era ser poeta. Me habló sobre Pasternak y las poesías -hecho que me llamó la atención-, que leyó cuando era joven. Me habló de sus viajes y los lugares exóticos que conoció, pero que nadie creía. Me habló de su mujer que murió tempranamente ni bien se casó. Me habló de su hijo que también falleció y era poeta, se suicidó. Me habló de su enfermedad y de su locura ocasional que le asediaba, la misma que lo redujo a convertirse en el ser que yo veía esa noche. Me citó uno de los versos de Patsternak, su poeta favorito “Aprende a caminar primero, luego correrás”, dijo alegando a mi joven vida de escritor.
No sé cuánto fue el tiempo que demorarnos en sorber el café. Creo que ya lo habíamos terminado. Fue una agradable conversación después de todo. Este hombre roído por el tiempo era un ser especial bajo esas foscas apariencias. Noté que las mangas de su chompa estaban hechas hilos. Su voz, aunque por momentos inentendible dejaba ver un expreso deseo de ser escuchado. Dijo, “Muchos hombres han olvidado la esencia de lo que significa la vida, por andar corriendo tras las cosas superfluas.” “Imagina –expresó de nuevo, esta vez más convencido-, que "ésto" que hoy todos critican, y qué bien lo hacen, al final sea el hacer verdadero, y por ende luz para tanta soledad arisca que existe. Imagina, que todo esto, que los demás sienten como inadecuado, absurdo sea totalmente cierto.” Sonrió, pero esta vez su sonrisa ya no parecía fingida, había otro matiz en ella, un matiz de vitalidad y esperanza. Yo lo escuchaba atentamente, no decía nada, pero podía entender claramente sus palabras.
(...)
Hablamos de muchas cosas, y aprendimos otras. Era algo esperanzador ver aún esperanzas en un desmadejado. Comprendí entonces que el hombre no es más rico por lo que tiene, sino por lo que es. Fue una noche de estrellas, una noche de tibio frío. Una noche, al fin y al cabo, donde la complicidad de la madrugada era tan compatible con nuestros propios deseos.
Fue septiembre, en Lima, en madrugada, a un costado de la Av. España. Ese hombre, no era un hombre cualquiera. Creo que ese hombre era el alma de mi padre.
Desde Lima, Ciudad Capital del Perú.
Víctor Abraham les saluda.








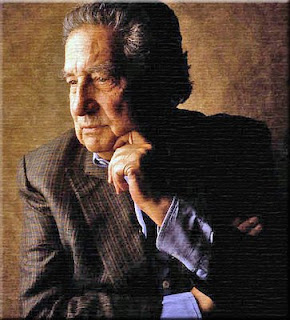
Comentarios
Publicar un comentario