Capítulo 13 de "La Degradación humana". Lima. 2014
Jeremías subió lentamente las escaleras del oscuro edificio. Las paredes eran verdes y estaban sucias y chorreadas, inclusive por las mañanas se podía notar claramente las inscripciones de corazones que solían hacer los enamorados ya entrada la medianoche, y las barandas, qué decir de esas barandas que siempre estaban pegajosas. Era un asco, pero ni modo era el lugar donde había arrendado la única pieza que estaba libre. Eran las dos de la mañana. Ya en el piso tres, miró una vez más el extraño pasadizo que lo conducía directamente a su habitación, prendió la luz del corredor y sacó de su bolsillo derecho la llave, deshechó giratoriamente el candado de la puerta de fierro, no sin antes percatarse de una nueva mancha roja en la pared del vecino de enfrente, ¿habría discutido otra vez con su mujer?, y es que sucede que cuándo discutían, lo hacían sanguinariamente, luego, el hombre salía y pasaba con su dedo la sangre que según él había podido sacarle a su mujer con el fin de evidenciar en los otros inquilinos su fuerza descomunal. “Aquí mandan los hombres”, solía afirmar bulliciosamente a carcajadas. Luego entraba, cerraba su puerta, y hacía el amor con su mujer de la manera tan escandalosa que sus gemidos eran bastante notorios. Y esto tal vez se debía a las paredes delgadas que en nada detenían los ecos de la pasión tormentosa. “Últimamente ya no hacen las paredes tan consistentes como antes”, se dijo Jeremías. Luego añadió con indiferente tono, “Este es el negocio de las constructoras hoy en día”. Eso era cosa de todos los días. Cuando era la mujer, quien ganaba el enfrentamiento pasaba su dedo envuelto en líquido púrpura en la puerta. Así evidenciaba ella, su espíritu de no dejarse avasallar. Cuando esto sucedía, el cuarto quedaba en paz, tranquilo, y se podía descansar apaciblemente, al menos no había ruido de por medio. Pero él, Jeremías muy poco dormía. Sus crisis de insomnio se habían agudizado.
 Ya en el interior, caminó lentamente bordeando por espacio de breves minutos -en forma de O- la mesa de trabajo, sí, la única mesa que había heredado de su última estancia; enseguida miró la cama en cuyo filo izquierdo pegado a la pared, yacía una ruma de hojas, cuadernos, libros, periódicos, que por muchos años atesoraba con sensible dulzura. Miró las cuatro paredes de su cuarto. Lorca lo miraba apasiblemente. Admiraba a Lorca. Jeremías quiso ser siempre un poeta, pero no lo había logrado. No tenía el lenguaje de los poetas.
Ya en el interior, caminó lentamente bordeando por espacio de breves minutos -en forma de O- la mesa de trabajo, sí, la única mesa que había heredado de su última estancia; enseguida miró la cama en cuyo filo izquierdo pegado a la pared, yacía una ruma de hojas, cuadernos, libros, periódicos, que por muchos años atesoraba con sensible dulzura. Miró las cuatro paredes de su cuarto. Lorca lo miraba apasiblemente. Admiraba a Lorca. Jeremías quiso ser siempre un poeta, pero no lo había logrado. No tenía el lenguaje de los poetas.
(...)
Jeremías era un moralista, característica algo extraña en un hombre de su sociedad y de su edad. Tenía treinta y tres años. Vivía una vida miserable, sin embargo no sentía el mínimo remordimiento por ello, por ese estilo de vida que llevaba desde hace muchos años atrás. ¿Tal vez ocho o nueve?, ya no lo recordaba. Su padre había muerto más o menos por esas épocas, era poeta, al menos recordar esto último siempre le reconfortaba. Y es que sucede que de su padre había heredado todo esto que se llama, amor por los libros. Años que se habían disuelto con el devenir del tiempo, porque es así, el tiempo determina todo, y da lo que debe dar a los individuos en un relativo futuro. Por eso, pensó de pronto en silencio que probablemente esta vida incierta le había pasado una suerte de factura a la resquebrajada relación con su todavía esposa, Sara, Sara Jerusalén.
Jeremías era alto, delgado y de tez cobriza. Su fascinación por la vida solitaria, y los paseos nocturnos de medianoche, ya empezaban a notarse a modo de estragos. Cierta noche se percató al mirarse el rostro, que en éste se habían formado sin que él se diera cuenta de ello azuladas bolsas debajo de sus amarillos ojos palúdicos. Le pareció muy usual esto, no podía quejarse, él mismo se lo había buscado. Por otro lado, unas extrañas manchas blanquecinas le habían empezado a salir debajo del mentón, y detrás de la oreja izquierda. Y aunque esto de vez en cuando le preocupaba, terminó por aceptarlo. “Uno no es eterno ni va a ser eterno”, se decía para darse ánimos.
 Y de pronto allí estaba Jeremías parado en medio de su propia consciencia con dos obstáculos muy grandes de vencer, y anteponerlos a su propio miedo y a su rabia, por un lado la seducción desbordante y destructora arropada en la piel y sencillez de una mujer que no ofrecía más que un escape al vacío consumista irremediable, y por otro lado, un arrollador y desquiciado espíritu devastador y hasta psicópata enfundado en la desolación de un hombre. Era ineludible que esta ciudad junto con sus consciencias que la habitaban no ayudarían en nada esta vez al hombre, eso lo sabía él, sabía incluso que no podría contar ahora con Sara, sí, sí, ahora cuando más la necesitaba, ella, ella también parecía haberse degradado en sí misma, pero él, Jeremías, la amaba.
Y de pronto allí estaba Jeremías parado en medio de su propia consciencia con dos obstáculos muy grandes de vencer, y anteponerlos a su propio miedo y a su rabia, por un lado la seducción desbordante y destructora arropada en la piel y sencillez de una mujer que no ofrecía más que un escape al vacío consumista irremediable, y por otro lado, un arrollador y desquiciado espíritu devastador y hasta psicópata enfundado en la desolación de un hombre. Era ineludible que esta ciudad junto con sus consciencias que la habitaban no ayudarían en nada esta vez al hombre, eso lo sabía él, sabía incluso que no podría contar ahora con Sara, sí, sí, ahora cuando más la necesitaba, ella, ella también parecía haberse degradado en sí misma, pero él, Jeremías, la amaba.
"Cómo era posible que ella también había podido ser capaz de sucumbir a su propia degradación", pensó para sí mismo. Caminó lentamente, caminó despacio, avanzó pero esta vez en retroceso. Un gato oscuro le detuvo un momento, le pareció que lloraba, las muecas raras de su rostro decían que lloraba, su dolor era reflejable, absolutamente quebrantable. Él no comprendía nada. "Es raro", se dijo entonces,"que muchas veces se nos haya enseñado más a ver en un irracional, un ser desprovisto de emociones que jamás llora o que jamás ríe- al menos explicitamente- en vez de verlo como un sujeto ajeno a nuestras percepciones humanas para cuyo juicio sólo pertenecen a una escala inferior que mueven el rabo o restriegan sus lomos a las piernas de sus amos, no, que va, que va, estos animales sólo actúan por instinto". Jeremías comprendió entonces eso que Freud, y Lacán llaman pulsiones, "una pulsión podría enredarse con el instinto mismo, pero jamás podría ser un instinto, ya que aquí - en el instinto- no hay ni habrá deseo, mientras que una pulsión el deseo siempre será inherente a ella. "El gato", concluyó, "no deseaba llorar, como tampoco un perro desearía reír, ellos, ellos obran sencillamente en función de estímulos- respuestas (Recordó a Pavlov y su experimento con el perro que saliva). No vemos a un mono golpeando con un látigo a su hembra para tener sexo, pero sí sabemos de la existencia de fetiches en los seres humanos cuando tienen sexo". Abrió su cuaderno de apuntes, y anotó estas observaciones. "Esto es obra de las pulsiones humanas", se dijo para sí.
Desde Lima, Ciudad Capital del Perú.
Víctor Abraham les saluda.
 Ya en el interior, caminó lentamente bordeando por espacio de breves minutos -en forma de O- la mesa de trabajo, sí, la única mesa que había heredado de su última estancia; enseguida miró la cama en cuyo filo izquierdo pegado a la pared, yacía una ruma de hojas, cuadernos, libros, periódicos, que por muchos años atesoraba con sensible dulzura. Miró las cuatro paredes de su cuarto. Lorca lo miraba apasiblemente. Admiraba a Lorca. Jeremías quiso ser siempre un poeta, pero no lo había logrado. No tenía el lenguaje de los poetas.
Ya en el interior, caminó lentamente bordeando por espacio de breves minutos -en forma de O- la mesa de trabajo, sí, la única mesa que había heredado de su última estancia; enseguida miró la cama en cuyo filo izquierdo pegado a la pared, yacía una ruma de hojas, cuadernos, libros, periódicos, que por muchos años atesoraba con sensible dulzura. Miró las cuatro paredes de su cuarto. Lorca lo miraba apasiblemente. Admiraba a Lorca. Jeremías quiso ser siempre un poeta, pero no lo había logrado. No tenía el lenguaje de los poetas. (...)
Jeremías era un moralista, característica algo extraña en un hombre de su sociedad y de su edad. Tenía treinta y tres años. Vivía una vida miserable, sin embargo no sentía el mínimo remordimiento por ello, por ese estilo de vida que llevaba desde hace muchos años atrás. ¿Tal vez ocho o nueve?, ya no lo recordaba. Su padre había muerto más o menos por esas épocas, era poeta, al menos recordar esto último siempre le reconfortaba. Y es que sucede que de su padre había heredado todo esto que se llama, amor por los libros. Años que se habían disuelto con el devenir del tiempo, porque es así, el tiempo determina todo, y da lo que debe dar a los individuos en un relativo futuro. Por eso, pensó de pronto en silencio que probablemente esta vida incierta le había pasado una suerte de factura a la resquebrajada relación con su todavía esposa, Sara, Sara Jerusalén.
Jeremías era alto, delgado y de tez cobriza. Su fascinación por la vida solitaria, y los paseos nocturnos de medianoche, ya empezaban a notarse a modo de estragos. Cierta noche se percató al mirarse el rostro, que en éste se habían formado sin que él se diera cuenta de ello azuladas bolsas debajo de sus amarillos ojos palúdicos. Le pareció muy usual esto, no podía quejarse, él mismo se lo había buscado. Por otro lado, unas extrañas manchas blanquecinas le habían empezado a salir debajo del mentón, y detrás de la oreja izquierda. Y aunque esto de vez en cuando le preocupaba, terminó por aceptarlo. “Uno no es eterno ni va a ser eterno”, se decía para darse ánimos.
(...)
 Y de pronto allí estaba Jeremías parado en medio de su propia consciencia con dos obstáculos muy grandes de vencer, y anteponerlos a su propio miedo y a su rabia, por un lado la seducción desbordante y destructora arropada en la piel y sencillez de una mujer que no ofrecía más que un escape al vacío consumista irremediable, y por otro lado, un arrollador y desquiciado espíritu devastador y hasta psicópata enfundado en la desolación de un hombre. Era ineludible que esta ciudad junto con sus consciencias que la habitaban no ayudarían en nada esta vez al hombre, eso lo sabía él, sabía incluso que no podría contar ahora con Sara, sí, sí, ahora cuando más la necesitaba, ella, ella también parecía haberse degradado en sí misma, pero él, Jeremías, la amaba.
Y de pronto allí estaba Jeremías parado en medio de su propia consciencia con dos obstáculos muy grandes de vencer, y anteponerlos a su propio miedo y a su rabia, por un lado la seducción desbordante y destructora arropada en la piel y sencillez de una mujer que no ofrecía más que un escape al vacío consumista irremediable, y por otro lado, un arrollador y desquiciado espíritu devastador y hasta psicópata enfundado en la desolación de un hombre. Era ineludible que esta ciudad junto con sus consciencias que la habitaban no ayudarían en nada esta vez al hombre, eso lo sabía él, sabía incluso que no podría contar ahora con Sara, sí, sí, ahora cuando más la necesitaba, ella, ella también parecía haberse degradado en sí misma, pero él, Jeremías, la amaba. "Cómo era posible que ella también había podido ser capaz de sucumbir a su propia degradación", pensó para sí mismo. Caminó lentamente, caminó despacio, avanzó pero esta vez en retroceso. Un gato oscuro le detuvo un momento, le pareció que lloraba, las muecas raras de su rostro decían que lloraba, su dolor era reflejable, absolutamente quebrantable. Él no comprendía nada. "Es raro", se dijo entonces,"que muchas veces se nos haya enseñado más a ver en un irracional, un ser desprovisto de emociones que jamás llora o que jamás ríe- al menos explicitamente- en vez de verlo como un sujeto ajeno a nuestras percepciones humanas para cuyo juicio sólo pertenecen a una escala inferior que mueven el rabo o restriegan sus lomos a las piernas de sus amos, no, que va, que va, estos animales sólo actúan por instinto". Jeremías comprendió entonces eso que Freud, y Lacán llaman pulsiones, "una pulsión podría enredarse con el instinto mismo, pero jamás podría ser un instinto, ya que aquí - en el instinto- no hay ni habrá deseo, mientras que una pulsión el deseo siempre será inherente a ella. "El gato", concluyó, "no deseaba llorar, como tampoco un perro desearía reír, ellos, ellos obran sencillamente en función de estímulos- respuestas (Recordó a Pavlov y su experimento con el perro que saliva). No vemos a un mono golpeando con un látigo a su hembra para tener sexo, pero sí sabemos de la existencia de fetiches en los seres humanos cuando tienen sexo". Abrió su cuaderno de apuntes, y anotó estas observaciones. "Esto es obra de las pulsiones humanas", se dijo para sí.
(...)
Desde Lima, Ciudad Capital del Perú.
Víctor Abraham les saluda.


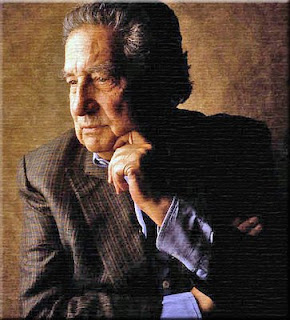
Comentarios
Publicar un comentario