Día 12, de Los días van y vienen
María cambió hoy de lugar vitrinas y muebles, decía que toda la casa era un desorden. Toda la tarde se convirtió en una hacendosa hormiga. Ella, ella siempre es muy ordenada en sus cosas, lo ha sido desde siempre: muy metódica y sistemática. Desde que nos conocimos a inicios de los ochenta, siempre me pareció una mujer muy cautelosa y muy trabajadora. Continuamente me hacía ver mis propios desórdenes y desbarajustes. “Cosas tiradas por allá, cosas dejadas a medio hacer, y algunas otras dejadas por acá”, decía a menudo.

A María la conocí una tarde de octubre, un primero para ser exacto. Yo tenía 43 años: estaba aún soltero. Una desilusión de mi juventud me había atado a mi propia noria solitaria por mucho tiempo, una decepción grande, y es que sucede que durante mi estadía en Lima, en la que viví por casi dos años conocí a una joven que marcó prácticamente toda mi vida: se llamaba Carola, secretaria, de 22 años, alta, de tez blanca, y de buen vestir y sutil comportamiento. Nos conocimos en una empresa de registro contable. Siempre me pareció muy agraciada. “Vicente, algún día te quedarás a vivir acá, compraremos una casa aquí en Jesús María, y tendremos una niña hermosa, se llamará Lucía, por tu madre, y Esmeralda, por la mía, así es, Lucía Esmeralda, la llamaremos”. Por supuesto que nada de esto llegó a concretarse, fueron dos años, dos inolvidables años, que no sirvieron para nada, salvo para quedar fijada su imagen en mí y en mi desilusión permanente. Acompañado de mi madre fui a pedir la mano de Carola, quería hacerlo, quería hacer las cosas bien, por lo legal, hacer una pedida formal y oficial, sin embargo el padre de esta, no tuvo mejor idea que echarnos de su casa y decirnos, “Vagabundos, no vuelvan más por acá, Carola fue educada para vivir de otra manera, no soy abogado por las puras, y sé muy bien qué conviene a mi hija y qué no: ella se merece todo, todo menos la compañía de unos muertos de hambre como ustedes”. No volvimos a verla nunca más, no volvió al trabajo, rondé su domicilio durante muchas semanas -meses diría yo-.

Casi al finalizar el año, la Sra. Agnes, una anciana que tenía una bodega aledaña a la casa de Carola, me dijo un día “Ella, ya no vive acá, su padre la envió a Piura, a la casa de unos tíos lejanos, y por lo que sé, pronto se irán del todo. Ese hombre es muy ignorante, dice ser abogado pero siempre está ganándose pleitos con la gente, no sé si sea bueno en su profesión, pero de algo sí estoy seguro, que es muy malo como persona, su mujer me contó todo, créame cuánto lo siento, siempre me percaté que ustedes eran pareja, me dio pena el día que supe que su padre le impidió casarse con usted, ella me contó todo llorando, ya le dije, me dio pena por esa niña, que salió más a su madre que a este mal hombre, ella es un ángel del Señor, lo sé, lo sé muy, quién más que yo para saberlo, la conocí desde pequeña, la quería mucho también. Supe que él, su padre, fue destacado a la Corte Superior de Justicia de allá. Pidió su cambio. Mire joven, yo sé muy bien como son estas cuestiones del corazón. Usted va a encontrar a otra mujer que lo va a querer, no sé si más o menos que esa niña, pero de que va a ser una buena compañía, no lo dude. Llegará en su momento. A veces Dios sabe por qué hace las cosas. Mire, en estos asuntos del amor, lo impredecible siempre está latente. Uno puede amar mucho a otro ser, y este corresponderle, pero entonces aparece la propia familia, las amistades mismas, e inclusive las propias inseguridades y miedos del propio individuo que dice amarnos, y todo eso termina haciendo que lo hecho a veces se convierta en nada. En el amor, nada está definido porque sencillamente esto que yo llamo, consentimiento de felicidad mutua implica un trabajo diario, un querer diario, un querer con el corazón diario, un ceder para ganar, un dar para recibir, un sonreír para evitar un llanto seguro, o por qué no, un llorar para enternecer al otro.
 A veces, las personas dicen amar a su pareja, dicen querer mucho, certifican con esas palabras, “te amo” que efectivamente aman al otro ser, luego, se abrazan, se besan, hacen el amor, y sin embargo pasado el tiempo sus actos parecen que ya no van evidenciando ello, luego uno vuelve a preguntar, “¿me amas?”, y recibe como respuesta, “Sí, claro, tú sabes que te amo”, pero los actos ya no van siendo los mismos, entonces uno piensa y dice, “es la rutina, es la apatía”, llega la desesperanza, la irritación, la frustración, y entonces un día, ¡zas!, se acabó. El problema entonces no está en eso, no está en que ya no nos dicen “te amo”, o nos regalan flores y chocolates, o nos invitan a pasear o bailar. Sucede que todo se estabiliza, y entonces sale a relucir la personalidad del otro, otro acostumbrado a amar a su propia manera, pero a amar de todos modos. Entonces, de pronto uno dice, “pero cómo es que ya no sale conmigo, ya no me regala flores ni me abraza ni me dice, “mi cielo”, si yo le sigo dando lo mejor de mí, le sigo preparando la comida, le sigo ayudando y diciendo cosas agradables”. No, así no funciona el amor, o al menos esta etapa: aquí, el impulso genésico ha cedido paso a una forma que sobrepasa el cariño, una etapa llamada altruismo, una etapa donde entonces cobra juego y vida, esa otra necesidad, la de entender y comprender, la de velar y seguir ayudando al otro. No es que la persona haya dejado de amar, es solo que entonces ha vuelto a su personalidad inicial, a su forma particular de amar, de sentir y de querer, y eso, créame, eso es lo más duro a veces de asimilar.
A veces, las personas dicen amar a su pareja, dicen querer mucho, certifican con esas palabras, “te amo” que efectivamente aman al otro ser, luego, se abrazan, se besan, hacen el amor, y sin embargo pasado el tiempo sus actos parecen que ya no van evidenciando ello, luego uno vuelve a preguntar, “¿me amas?”, y recibe como respuesta, “Sí, claro, tú sabes que te amo”, pero los actos ya no van siendo los mismos, entonces uno piensa y dice, “es la rutina, es la apatía”, llega la desesperanza, la irritación, la frustración, y entonces un día, ¡zas!, se acabó. El problema entonces no está en eso, no está en que ya no nos dicen “te amo”, o nos regalan flores y chocolates, o nos invitan a pasear o bailar. Sucede que todo se estabiliza, y entonces sale a relucir la personalidad del otro, otro acostumbrado a amar a su propia manera, pero a amar de todos modos. Entonces, de pronto uno dice, “pero cómo es que ya no sale conmigo, ya no me regala flores ni me abraza ni me dice, “mi cielo”, si yo le sigo dando lo mejor de mí, le sigo preparando la comida, le sigo ayudando y diciendo cosas agradables”. No, así no funciona el amor, o al menos esta etapa: aquí, el impulso genésico ha cedido paso a una forma que sobrepasa el cariño, una etapa llamada altruismo, una etapa donde entonces cobra juego y vida, esa otra necesidad, la de entender y comprender, la de velar y seguir ayudando al otro. No es que la persona haya dejado de amar, es solo que entonces ha vuelto a su personalidad inicial, a su forma particular de amar, de sentir y de querer, y eso, créame, eso es lo más duro a veces de asimilar.
Joven, cada quién ama de la manera como concibe este acto, cada quien ama a su manera, de acuerdo a las idiosincrasias y herencias culturales con las que fue educado, ya que la personalidad es única, y el carácter también, por lo tanto he allí el deber conyugal, seguir dando lo mejor, y seguir enseñando a amar, seguir ayudándole a concebir este sentimiento hermoso que cubre el corazón de los seres humanos, enseñarle a amar. Por ejemplo, mi madre, que en paz descanse, nunca nos dijo , “Hijos los amo”, pero nosotros lo sentíamos, de ese mismo modo como tampoco jamás la vi abrazarse con mi padre, pero sabía que probablemente en su intimidad eran felices, a su modo claro está, es más yo creo que ellos fueron felices a su modo, puesto que el arreglo que hicieron al conocerse los llevó a cimentar su propio compromiso marital que se mantuvo por casi treinta años hasta que mi padre murió, y entonces ella jamás se volvió a casar. A veces, decía con cierta pena, “Tu padre me decía esto, o solía hacer aquello”. Yo creo que mi madre siempre lo quiso a él a su manera, y que fue mi padre, el que le tocó el trabajo de entenderla y ayudarla, en fin.

A María la conocí una tarde de octubre, un primero para ser exacto. Yo tenía 43 años: estaba aún soltero. Una desilusión de mi juventud me había atado a mi propia noria solitaria por mucho tiempo, una decepción grande, y es que sucede que durante mi estadía en Lima, en la que viví por casi dos años conocí a una joven que marcó prácticamente toda mi vida: se llamaba Carola, secretaria, de 22 años, alta, de tez blanca, y de buen vestir y sutil comportamiento. Nos conocimos en una empresa de registro contable. Siempre me pareció muy agraciada. “Vicente, algún día te quedarás a vivir acá, compraremos una casa aquí en Jesús María, y tendremos una niña hermosa, se llamará Lucía, por tu madre, y Esmeralda, por la mía, así es, Lucía Esmeralda, la llamaremos”. Por supuesto que nada de esto llegó a concretarse, fueron dos años, dos inolvidables años, que no sirvieron para nada, salvo para quedar fijada su imagen en mí y en mi desilusión permanente. Acompañado de mi madre fui a pedir la mano de Carola, quería hacerlo, quería hacer las cosas bien, por lo legal, hacer una pedida formal y oficial, sin embargo el padre de esta, no tuvo mejor idea que echarnos de su casa y decirnos, “Vagabundos, no vuelvan más por acá, Carola fue educada para vivir de otra manera, no soy abogado por las puras, y sé muy bien qué conviene a mi hija y qué no: ella se merece todo, todo menos la compañía de unos muertos de hambre como ustedes”. No volvimos a verla nunca más, no volvió al trabajo, rondé su domicilio durante muchas semanas -meses diría yo-.

Casi al finalizar el año, la Sra. Agnes, una anciana que tenía una bodega aledaña a la casa de Carola, me dijo un día “Ella, ya no vive acá, su padre la envió a Piura, a la casa de unos tíos lejanos, y por lo que sé, pronto se irán del todo. Ese hombre es muy ignorante, dice ser abogado pero siempre está ganándose pleitos con la gente, no sé si sea bueno en su profesión, pero de algo sí estoy seguro, que es muy malo como persona, su mujer me contó todo, créame cuánto lo siento, siempre me percaté que ustedes eran pareja, me dio pena el día que supe que su padre le impidió casarse con usted, ella me contó todo llorando, ya le dije, me dio pena por esa niña, que salió más a su madre que a este mal hombre, ella es un ángel del Señor, lo sé, lo sé muy, quién más que yo para saberlo, la conocí desde pequeña, la quería mucho también. Supe que él, su padre, fue destacado a la Corte Superior de Justicia de allá. Pidió su cambio. Mire joven, yo sé muy bien como son estas cuestiones del corazón. Usted va a encontrar a otra mujer que lo va a querer, no sé si más o menos que esa niña, pero de que va a ser una buena compañía, no lo dude. Llegará en su momento. A veces Dios sabe por qué hace las cosas. Mire, en estos asuntos del amor, lo impredecible siempre está latente. Uno puede amar mucho a otro ser, y este corresponderle, pero entonces aparece la propia familia, las amistades mismas, e inclusive las propias inseguridades y miedos del propio individuo que dice amarnos, y todo eso termina haciendo que lo hecho a veces se convierta en nada. En el amor, nada está definido porque sencillamente esto que yo llamo, consentimiento de felicidad mutua implica un trabajo diario, un querer diario, un querer con el corazón diario, un ceder para ganar, un dar para recibir, un sonreír para evitar un llanto seguro, o por qué no, un llorar para enternecer al otro.
 A veces, las personas dicen amar a su pareja, dicen querer mucho, certifican con esas palabras, “te amo” que efectivamente aman al otro ser, luego, se abrazan, se besan, hacen el amor, y sin embargo pasado el tiempo sus actos parecen que ya no van evidenciando ello, luego uno vuelve a preguntar, “¿me amas?”, y recibe como respuesta, “Sí, claro, tú sabes que te amo”, pero los actos ya no van siendo los mismos, entonces uno piensa y dice, “es la rutina, es la apatía”, llega la desesperanza, la irritación, la frustración, y entonces un día, ¡zas!, se acabó. El problema entonces no está en eso, no está en que ya no nos dicen “te amo”, o nos regalan flores y chocolates, o nos invitan a pasear o bailar. Sucede que todo se estabiliza, y entonces sale a relucir la personalidad del otro, otro acostumbrado a amar a su propia manera, pero a amar de todos modos. Entonces, de pronto uno dice, “pero cómo es que ya no sale conmigo, ya no me regala flores ni me abraza ni me dice, “mi cielo”, si yo le sigo dando lo mejor de mí, le sigo preparando la comida, le sigo ayudando y diciendo cosas agradables”. No, así no funciona el amor, o al menos esta etapa: aquí, el impulso genésico ha cedido paso a una forma que sobrepasa el cariño, una etapa llamada altruismo, una etapa donde entonces cobra juego y vida, esa otra necesidad, la de entender y comprender, la de velar y seguir ayudando al otro. No es que la persona haya dejado de amar, es solo que entonces ha vuelto a su personalidad inicial, a su forma particular de amar, de sentir y de querer, y eso, créame, eso es lo más duro a veces de asimilar.
A veces, las personas dicen amar a su pareja, dicen querer mucho, certifican con esas palabras, “te amo” que efectivamente aman al otro ser, luego, se abrazan, se besan, hacen el amor, y sin embargo pasado el tiempo sus actos parecen que ya no van evidenciando ello, luego uno vuelve a preguntar, “¿me amas?”, y recibe como respuesta, “Sí, claro, tú sabes que te amo”, pero los actos ya no van siendo los mismos, entonces uno piensa y dice, “es la rutina, es la apatía”, llega la desesperanza, la irritación, la frustración, y entonces un día, ¡zas!, se acabó. El problema entonces no está en eso, no está en que ya no nos dicen “te amo”, o nos regalan flores y chocolates, o nos invitan a pasear o bailar. Sucede que todo se estabiliza, y entonces sale a relucir la personalidad del otro, otro acostumbrado a amar a su propia manera, pero a amar de todos modos. Entonces, de pronto uno dice, “pero cómo es que ya no sale conmigo, ya no me regala flores ni me abraza ni me dice, “mi cielo”, si yo le sigo dando lo mejor de mí, le sigo preparando la comida, le sigo ayudando y diciendo cosas agradables”. No, así no funciona el amor, o al menos esta etapa: aquí, el impulso genésico ha cedido paso a una forma que sobrepasa el cariño, una etapa llamada altruismo, una etapa donde entonces cobra juego y vida, esa otra necesidad, la de entender y comprender, la de velar y seguir ayudando al otro. No es que la persona haya dejado de amar, es solo que entonces ha vuelto a su personalidad inicial, a su forma particular de amar, de sentir y de querer, y eso, créame, eso es lo más duro a veces de asimilar.Joven, cada quién ama de la manera como concibe este acto, cada quien ama a su manera, de acuerdo a las idiosincrasias y herencias culturales con las que fue educado, ya que la personalidad es única, y el carácter también, por lo tanto he allí el deber conyugal, seguir dando lo mejor, y seguir enseñando a amar, seguir ayudándole a concebir este sentimiento hermoso que cubre el corazón de los seres humanos, enseñarle a amar. Por ejemplo, mi madre, que en paz descanse, nunca nos dijo , “Hijos los amo”, pero nosotros lo sentíamos, de ese mismo modo como tampoco jamás la vi abrazarse con mi padre, pero sabía que probablemente en su intimidad eran felices, a su modo claro está, es más yo creo que ellos fueron felices a su modo, puesto que el arreglo que hicieron al conocerse los llevó a cimentar su propio compromiso marital que se mantuvo por casi treinta años hasta que mi padre murió, y entonces ella jamás se volvió a casar. A veces, decía con cierta pena, “Tu padre me decía esto, o solía hacer aquello”. Yo creo que mi madre siempre lo quiso a él a su manera, y que fue mi padre, el que le tocó el trabajo de entenderla y ayudarla, en fin.
_________________
Fragmento de: "Los días van y vienen", Lima, Perú. 2015
Víctor Abraham

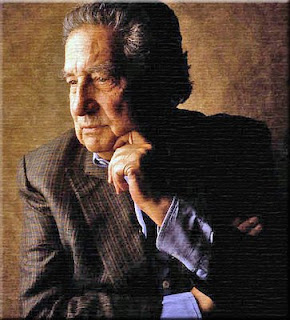
Comentarios
Publicar un comentario